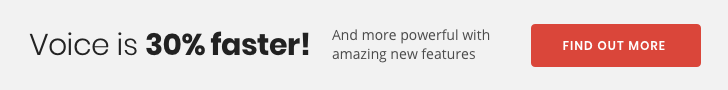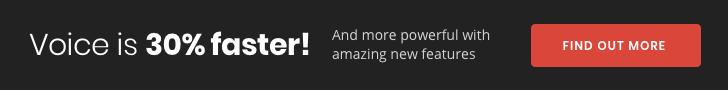La respuesta norteamericana no es una sola: es un arsenal de herramientas políticas, económicas y operativas.
Por: La Palabra Política.
CDMX, 16 de octubre del 2025.
Hay guerras que se anuncian con tambores y bombas. Y hay otras —las más peligrosas— que avanzan sin ruido: con sanciones, listas negras, presión financiera, lluvias de inteligencia y pactos diplomáticos que aprietan cuellos. Lo que vive hoy América Latina es, en buena medida, esa segunda forma de enfrentamiento. No es sólo retórica política: es una estrategia clara, calculada y, sobre todo, persistente. Y en el epicentro de esa operación está la Casa Blanca de Donald J. Trump, que define el comunismo y el socialismo radical como objetivos a contener y, en casos, a desmantelar.

No hablamos de doctrinas en abstracto. Hablamos de regímenes concretos, de redes criminales que se mezclan con el poder, de economías cerradas y, sobre todo, de una amenaza que, desde la óptica estadounidense, trasciende fronteras: el flujo de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la proliferación de “estados parias” que desafían el orden regional. La respuesta norteamericana no es una sola: es un arsenal de herramientas políticas, económicas y operativas. Y funcionan de forma complementaria, como piezas de un mismo engranaje.
Primero: la carta de lo legal y financiero. Sanciones selectivas, medidas contra individuos y entidades, congelamiento de activos y restricciones al acceso al sistema financiero global son las armas preferidas. Golpean donde duele: en la capacidad del régimen para moverse en dólares, para pagar redes, para sostener clientelas. Cuando una cuenta se congela, la maquinaria que alimenta prebendas y lealtades se resiente. Cuando se bloquea el uso de bancos internacionales, la supervivencia económica del círculo cercano se vuelve mucho más difícil.

Segundo: la acción judicial y la cooperación policial. Extradiciones, pedidos de arresto, cooperación entre agencias de investigación y presiones para que terceros países cierren puertas logísticas y financieras. El mensaje es claro: el crimen transnacional no es impune. La inteligencia —recolección de señales, seguimientos, pruebas documentales— se convierte en la base para desarticular redes que antes operaban en la penumbra.

Tercero: la diplomacia pública y la narrativa. El lenguaje importa: cuando un gobierno o una figura estatal es etiquetada como “narcoterrorista” o como partícipe en redes del crimen, se altera el terreno político. Esa etiqueta no sólo justifica acciones, también aísla. Y el aislamiento puede traducirse en menos aliados, menos inversión extranjera, menos cooperación internacional.

Cuarto: la presión económica indirecta. Amenazas de aranceles, recortes a la cooperación, condicionamientos a los flujos comerciales y energéticos. Es una clavada estratégica: si el país afectado depende de mercados o inversiones que pueden retraerse, la cuenta de costo político interno aumenta. Gobernar se vuelve más difícil; la población empieza a sentir la presión y eso altera el mapa de sostenibilidad del régimen.
Juntos, estos mecanismos crean lo que podría llamarse una guerra fría moderna: no se recurre necesariamente a la violencia armada, pero sí a un asedio multifacético que debilita instituciones, socava lealtades y desestabiliza la financiación de cúpulas corruptas. El objetivo explícito —según la retórica que sale de Washington— es doble: combatir el crimen que atraviesa las fronteras y, de paso, contener proyectos políticos que según ellos consolidan regímenes autoritarios.

Ahora bien: ¿funciona? La respuesta no es simple y depende de muchos factores.
Por un lado, sí genera impacto. Las sanciones y las acciones judiciales han precipitado caídas financieras, han roto cadenas de pago y han forzado a actores a cambiar de estrategia. La fragmentación de redes y la exposición pública de aliados incómodos obligan a los regímenes a retraerse o a buscar nuevas alianzas.
Por otro lado, la estrategia tiene límites y riesgos bien visibles. El más evidente: la acusación —real o percibida— de vulneración de soberanía. Cuando un actor externo presiona con dureza, genera nacionalismo, victimismo y, en algunos casos, reacciones que consolidan al régimen en el poder. Además, el impacto humanitario y económico puede caer sobre poblaciones enteras, que terminan pagando una factura que no eligieron.

Otro riesgo es la escalada. La política de “exterminar” —palabra que no conviene usar a la ligera— implica confrontación directa a estructuras que, en ocasiones, tienen enlaces en lo más alto de la gobernabilidad local. Si las redes criminales y algunos poderes fácticos se sienten acorralados, no es descartable que respondan con violencia o con estrategias más agresivas de narcotráfico y desestabilización.
También está el tablero geopolítico: Rusia, China y otras potencias observan estas tensiones con interés. Aun sin levantar banderas, ofrecen alternativas económicas y diplomáticas a gobiernos sancionados. Ese juego de sustitución erosiona el poder de la presión unilateral y abre frentes multiplicados.

Qué puede esperar la región. En lo inmediato, más ruido diplomático, más designaciones, más cooperación entre agencias de inteligencia, mayor visibilidad sobre negocios oscuros y, probablemente, caídas de algunos operadores que hasta ayer parecían intocables. Pero en lo medio y largo plazo, cualquier victoria requiere algo más que presión: exige reformas internas, instituciones robustas y un compromiso real de los países afectados para cortar la complicidad.
La otra verdad incómoda es que la “guerra” no se gana desde fuera. Se allana desde dentro: con fiscales valientes, sistemas financieros transparentes, prensa libre que siga filtrando y gobiernos locales que decidan romper cadenas de protección. Si Washington trae al tablero su voluntad y sus recursos, los gobiernos regionales deben aportar la musculatura institucional para que la limpieza sea profunda y duradera.

En el fondo, lo que está en juego es la capacidad de América Latina para decidir su destino sin que las mafias secuestren el futuro. Y en eso la Casa Blanca puede ser actor, provocador o catalizador. Dependiendo de cómo se maneje, su intervención puede abrir una cuenta de oportunidad histórica —si se acompaña de reformas internas— o enterrar liderazgos democráticos si la respuesta produce más daño que beneficio.
La nueva guerra fría es silenciosa y compleja. Sus armas no suenan como bombas, pero golpean fuerte. Y para quienes viven en la región, la pregunta esencial no es si el comunismo o el socialismo caerán por decreto exterior, sino si las sociedades encontrarán, por fin, la fuerza institucional para romper los lazos que han atado el poder y la ilegalidad. Porque sin eso, cualquier victoria será temporal. Y la historia, como siempre, castigará la superficialidad.