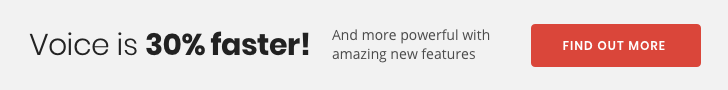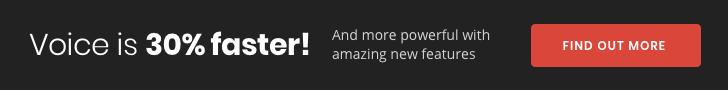Crónica Política.
Por: José R. Rodríguez Jiménez.
En la mañana lenta de un país eternamente despierto, la brisa de poder recorrió por primera vez el vestido discreto de una mujer que, al cruzar las puertas de Palacio Nacional, dejó atrás no solo el pasado, sino a sí misma. Claudia Sheinbaum Pardo no subió las escalinatas de mármol como una funcionaria más. No era ya la militante disciplinada, ni la científica rigurosa, ni la compañera de lucha en la causa de los pobres y los olvidados. No. Aquella mañana, cruzó el umbral como se cruzan los ríos sin retorno: transformada.

El eco de sus pasos resonó entre los muros antiguos del poder con una cadencia nueva. Era el sonido exacto de una mujer que no le debe fidelidades a la nostalgia. En ese instante, la Claudia que cargaba pancartas, que redactaba tesis, que abrazaba la ideología con el fervor de los justos, quedó del otro lado de la puerta. La que se sentó en la silla presidencial era otra: la Jefa del Estado Mexicano. La que lleva en los hombros la brisa tibia de 130 millones de corazones, todos latiendo al compás del país que ama lo imposible.

Porque el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son en verdad. Y Claudia, bajo la luz implacable de la historia, comenzó a revelar su fibra, su diseño íntimo, su formación no de acero, sino de tierra firme. No habló de partidos, no recitó consignas, no juró amor eterno a la izquierda ni se dejó seducir por la épica de los viejos discursos. Dijo, sin dramatismos: “Soy la Presidenta de todas y todos los mexicanos”. Y con esa frase, el viento cambió de dirección.

Desde entonces, cada acto suyo ha sido una danza entre la firmeza y la mesura. La han querido ver débil, la han querido sola, la han querido vencida. Desde dentro y desde fuera, la intentan acorralar, esperando que tropiece, que tiemble, que llore como lloran los que no entienden el peso de la historia. Pero no. Claudia no grita, no se rompe, no se desborda. Ella aguanta. Espera. Observa. Como si supiera que en el tiempo exacto vive la sabiduría de las decisiones que no necesitan ruido para hacerse sentir.

El norte resopla como fiera. Donald J. Trump, con la lengua afilada por la ambición y los vientos del nacionalismo, lanza amenazas como piedras sobre el tejado mexicano. Aranceles, muros, migrantes, narcotráfico… Los viejos temas de la discordia. Y México, de rodillas en otras épocas, no responde con estridencia. Porque ahora al frente hay una mujer que no negocia con el hígado. Ella no necesita golpear la mesa para hacer valer su dignidad. Negocia con el rostro sereno, con la palabra medida, con la voluntad de hierro escondida bajo la blusa sencilla. Donde otros presidentes tejieron discursos patrioteros para encubrir su miedo, ella teje acuerdos para evitar guerras. Donde otros pedían aplausos por resistir, ella pide silencio para actuar.

No pacta desde la debilidad, sino desde la conciencia de que la verdadera fortaleza es la que no se exhibe. Desactiva incendios con diplomacia, desvía tormentas con inteligencia, y guarda su rabia para otro día. No hay euforia en sus gestos, ni dramatismo en su voz. Pero en su mirada vive un país entero.
Y mientras las cúpulas conspiran, los enemigos afilan palabras y los fanáticos exigen fidelidades imposibles, ella —Claudia, la Presidenta— sigue caminando por los pasillos largos del poder con la compostura de quien no se dejó seducir por la locura del mando. Porque a diferencia de otros, ella sabe que el poder absoluto no libera, devora. Y por eso, no lo abraza: lo administra. Con la misma lógica con la que se calcula una fórmula, con el mismo respeto con el que se mide la magnitud de un sismo.

En cada decisión, en cada silencio, en cada firma, se siente el rumor de una transformación íntima. El país ya no tiene una luchadora, tiene una líder. Una mujer que dejó su nombre colgado en la entrada del partido que la vio nacer, para hacerse cargo de una nación que no cabe en ninguna ideología. Una mujer que entiende que gobernar no es imponer la voluntad propia, sino sostener el alma colectiva sin quebrarse en el intento.

Y quizá por eso, en las noches más duras, cuando las amenazas cruzan fronteras y los enemigos internos susurran traiciones, la Presidenta se mantiene en pie, serena, como si el tiempo la hubiese esperado siempre para este momento. No para continuar una historia, sino para escribir una nueva. Sin gritos. Sin banderas. Solo con el pulso firme y el corazón bien plantado en la tierra que, por ahora, le pertenece. México.